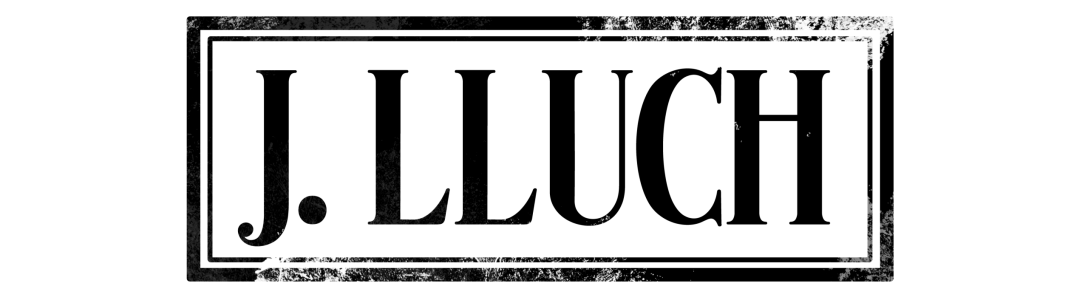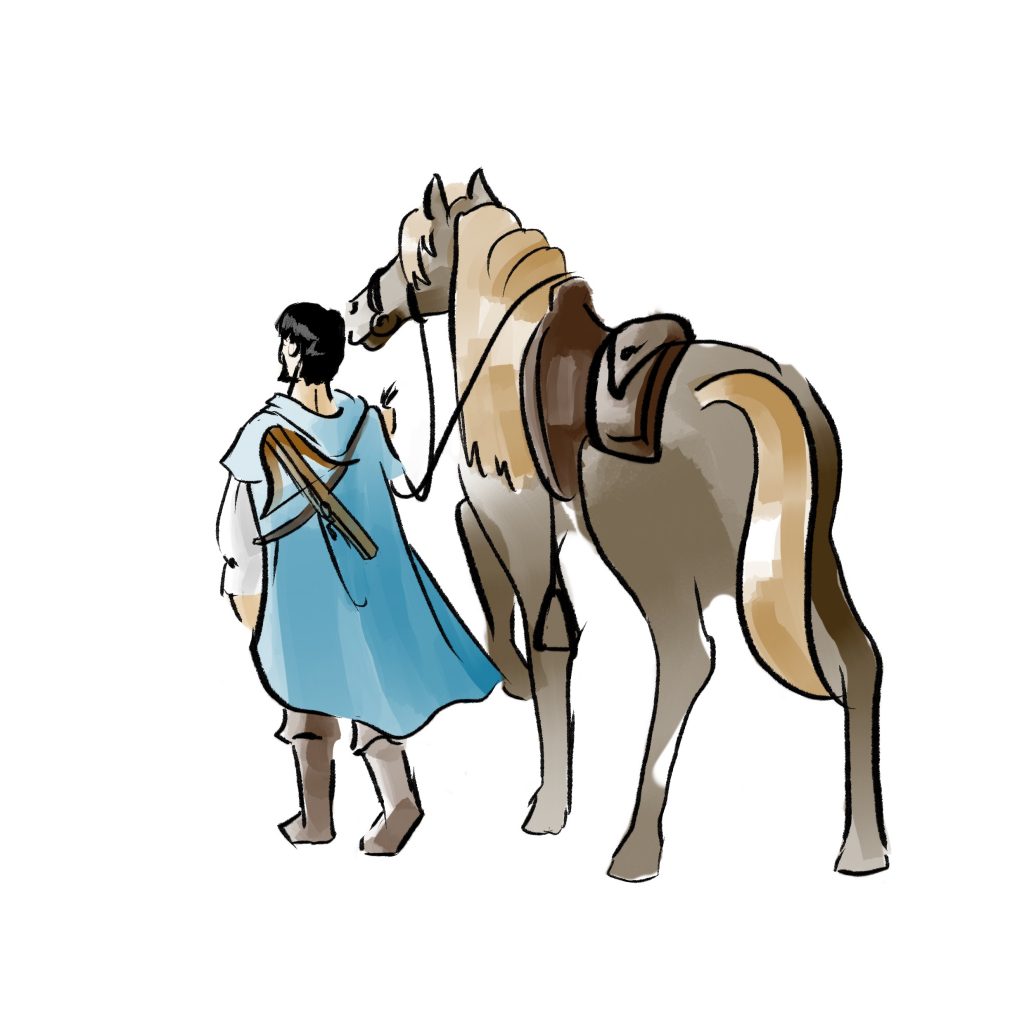Las Aventuras de Maese Konig
Los barrotes de la celda se cerraron con brusquedad detrás de Rössman, que aterrizó sobre el maloliente jergón de paja que servía de lecho a los detenidos, después de ser empujado por el guardia. Con fingida dignidad y cambiando su expresión por una pícara sonrisa, se levantó tan rápido como si hubiera rebotado, mientras miraba a sus dos sombríos compañeros de calabozo.
–Te quedarás ahí hasta que venga el alguacil, escoria –dijo el guardia después de cerrar la puerta con llave.
Konig se apoyó contra los barrotes, contemplando distraído cómo el guardia abandonaba el cuarto para después volverse a los otros dos personajes.
–Siempre son así de simpáticos, pero no os preocupéis. Pronto estaré fuera. A fin de cuentas, no he hecho nada.
Uno de aquellos tipos, el que tenía la barba más larga y el rostro más demacrado, soltó una risotada sorda y ronca al oír aquellas palabras, mostrando el hueco de su boca sin dientes. Rössman se rió también y pronto el último de los habitantes de la pequeña prisión, más reticente, se acabó sumando al alborozo general. Los tres se tronchaban con absurda complicidad cuando Konig se acercó a ese segundo preso y se apoyó en su hombro, tratando de no derrumbarse del ataque de risa. Pero de pronto se puso muy serio, como si hubiera cerrado de golpe el flujo de carcajadas con un grifo, y miró fijamente a los ojos de aquel tipo, que hasta entonces parecía aliviado por encontrar algo de distensión en aquel lugar, y que rápidamente dejó también de reír. Un fuerte puñetazo fue a parar a esa cara de idiota y después otro más. Sin venir a cuento, Konig empezó a propinarle una salvaje paliza, y a pesar de que era un hombre corpulento, aquel preso se vio tan sorprendido por los golpes que fue incapaz de reaccionar, cosa que su agresor aprovechó para seguir atizándole mamporros hasta que estuvo tendido en el suelo con la cara llena de sangre, ante la atónita mirada del viejo desdentado. Los guardas irrumpieron al escuchar el alboroto, entrando en la celda para separarlos y llevarse al recién llegado.
Rössman no se resistió, pero aun así uno de los guardias le golpeó con el mango de la espada en la cabeza, haciéndole una brecha. Lo llevaron a rastras por las escaleras hasta el barracón de los oficiales, en el primer piso del cuartel, y allí lo dejaron encadenado con grilletes a una cama cerca de la ventana. Un par de hombres se quedaron encargados de vigilarlo, montando guardia junto a la puerta por si volvía a montar otro numerito.
–Dioses, realmente estás tan loco como decía el alguacil. Ojalá te dé otra vez por intentar darle una paliza a alguien; así ibas a poder probar lo que les pasa a los que la lían en esta ciudad…
–¡Ey! Déjalo. Ese tío no es idiota, está provocándonos para ver si bajamos la guardia y se las arregla para escapar. El alguacil ya nos lo advirtió.
El preso, con la frente llena de sangre, les dedicó una sonrisa y una mirada maliciosa por debajo de las cejas.
–Vaya, chicos, creo que me sobreestimáis. Me temo que los rumores sobre mi ingenio están terriblemente exagerados. Pero mira, me alaga saber que la gente habla de mí por ahí. Ya puedo imaginarme hasta una obra de teatro. ¡El gran Rössman Konig: el experto tirador de ballesta!
–¿De qué hablas, imbécil? ¿Quién ha dicho nada de una ballesta…?
En ese preciso momento, y contra todo pronóstico, una entró volando en la habitación a través de la ventana, yendo a caer en la cama al lado de donde estaba Rössman. Los guardias se quedaron atónitos y tardaron un instante en reaccionar, que el detenido aprovechó para intentar alcanzarla, pero como tenía las dos manos esposadas le resultó imposible. Los guardias entonces se echaron sobre él para evitar que lo intentara, dejándole muy poco tiempo para reaccionar. Sin pensarlo siquiera, sacudió una patada a la cama de al lado para lograr que el arma se acercara un poco más a él, y deslizándose en el suelo con envidiable agilidad, estiró y subió las piernas hasta el colchón para pasar uno de los pies por debajo y lanzársela a sí mismo con otra patada más. La ballesta cayó en sus manos en el mismo momento que uno de los guardias lo agarraba por el jubón, así que descargó el virote en su estómago. El pobre hombre se desplomó de bruces en el suelo, con las manos tratando de contener la sangre. Enseguida su compañero lo reemplazó, listo para vengarlo, sin darse cuenta de que en el mango del arma se escondía una pequeña funda con un cuchillo, que Konig extrajo rápidamente, e igual de rápido arrojó, acertándole en el cuello. Con las piernas atrajo el cadáver del último hombre hacia sí y extrajo de él la pequeña hoja.
–¡¡¡Ya!!! –gritó, y desde la calle se escuchó una respuesta y un azote. De pronto, el cuarto comenzó a vibrar, y él se apresuró a separar con el cuchillo la pata de la cama a la que estaba encadenado, a sabiendas de lo que iba a pasar.
La habitación comenzó a inclinarse, y el suelo y la pared de la ventana se desmoronaron, cayendo sobre el soportal que había debajo, en la calle. Rössman consiguió separarse de la cama apenas un instante antes de que el edificio colapsara, y abrazando su ballesta, saltó por el enorme agujero de la pared hacia la calle, rodando al aterrizar sobre el pavimento. Detrás de él, el barracón de oficiales se desprendía del cuartel hasta quedar convertido en una montaña de escombros. Un guardia un tanto orondo se le acercó corriendo sujetando las bridas de una mula y de Sandokan, su caballo, ambos atados a un madero que llevaban arrastrando, y que antes había cumplido la vital función de levantar el primer piso del cuartel de la guardia.
–¿Y tú tirabas cuchillos en el circo? ¡Me has dejado la ballesta tan lejos que casi me la quitan!
–¡Rápido Röss, sube al caballo! ¡Como nos atrapen acabaremos en la horca!
Aún con las dos manos esposadas a la pata de madera de la cama, Konig volvió a sacar el cuchillo oculto en su ballesta y cortó las cuerdas que amarraban a su caballo al pilar de madera. Después se subió encima, y ayudó con dificultad a su amigo para que también lo hiciera.
–Siento cargarte con tanto peso, Sandokan, pero no te quejes tanto; eres un animal fuerte y puedes perfectamente con dos personas. ¡Ahora, sácanos de aquí!
El caballo relinchó, y después de que su jinete lo espoleara, salió trotando trabajosamente por entre las callejuelas de la ciudad. Del cuartel comenzaron a salir guardias a medio vestir con la intención de perseguir al responsable de aquello, pero demasiado confusos para saber por dónde empezar.
–Pues eso, que la ballesta cayó en la cama de al lado y esos tipos por poco me la quitan. ¡Todo el plan se habría ido al garete!
–¡Este plan era una locura, Röss! ¡Desde encima del caballo no podía saber bien dónde te la tenía que tirar! ¡Y toda la gente sospechaba de mí! ¡Este uniforme me queda muy apretado!
–Honsi, en el circo lo hacías con los ojos vendados, ¡y he gritado bien fuerte la palabra clave para que supieras dónde estaba!
–¡No eran cuchillos, eran hachas! ¡Y no es lo mismo que tirar una ballesta! El plan era un despropósito, si salimos con vida será un milagro. ¡Cualquier cosa podría haber salido mal! ¿Sabes lo que me ha costado hacerme con la mula, para que tengamos que haberla abandonado ahí? ¡He tenido que cambiarla por las habichuelas!
De pronto, el rostro de Rössman perdió su color, y dejó de concentrarse en dirigir al caballo para girarse hacia su amigo con el rostro desencajado.
–¿Has… cambiado las habichuelas?
–¡No me ha quedado más remedio! ¿Tú sabes lo que vale un bicho de esos?
–¡Por los misericordiosos dioses, Honsi! ¡Todo el plan era para hacerme con ellas!
–¡Röss, si no las hubiera cambiado, aún seguirías en el calabozo! ¡Pero sé a quién se las cambié, podemos recuperarlas!
–¿A quién? –contestó Konig, con un deje de terror en la voz.
–A un muchacho con cara de idiota, uno de esos chicos de las granjas, que parecía desesperado por vender el animal y pude convencerle de que las habichuelas valían su mula y más.
–¡Honsi! ¡Por supuesto que esas habichuelas valían más que una mula de carga! Dioses, dioses… ¡de todas las personas del mundo ha tenido que ser a él!
–¿A él? ¿Conoces al chico?
–¡No! Sí… es una larga historia. Lo importante es que no podemos dejar que se las lleve. Hay que encontrarlo, y rapidito.
–¡Pero nos persigue toda la guardia de la ciudad!
–¡Da igual! Escucha, llévame a tu tienda, me abres los grilletes, te quitas ese ridículo uniforme y salimos para buscarlo. Y reza para que hoy no acabemos ninguno de los dos en la horca.
El cuartel era un hervidero de actividad, entre los guardias que malamente se organizaban para dar caza al fugitivo como los obreros que se afanaban por retirar los escombros de la calle.
–¿Cómo hemos podido dejar que pase todo esto…? –se lamentaba el capitán de la guardia con su segundo al mando, mientras contemplaban con los brazos en jarras el desastre.
En ese mismo momento, un hombre ataviado con capa y sombrero de ala ancha, con el rostro curtido y el ceño fruncido, bien afeitado y con perpetua expresión de hartazgo, hizo acto de presencia en la escena.
–¿Qué se supone que ha pasado con su cuartel, capitán?
El oficial se giró bruscamente al escuchar la grave voz a sus espaldas, un tono entre sarcástico y amenazador que bastaba para helarle a uno la sangre en la venas sin necesidad de alzarla o apresurarse en las palabras lo más mínimo.
–¡Señor alguacil! Siento muchísimo lo que ha ocurrido, yo… yo mismo me hago responsable de este fracaso.
–Capitán, que un hombre se escape demoliendo parte del cuartel donde está encerrado no es lo que yo calificaría de “fracaso”. Le advertí sobre el sospechoso –dijo mientras se quitaba con parsimonia su sombrero y se pasaba la mano por el cabello para alisarlo–, y por los resultados se ve que no me hicieron caso. Debería encerrarlo a usted y a toda su pandilla de inútiles en lugar de a Konig, y dejar que la ciudad lo sufra como castigo a su incompetencia, pero como cada minuto que pierdo hablando con usted me hace en parte responsable, prefiero que me cuente cómo diablos se ha escapado esta vez y hacia dónde ha ido.
El segundo oficial no se atrevió a abrir la boca por miedo a ganarse alguno de los proverbiales halagos del alguacil, así que fue el capitán quien tuvo que volver a dar la cara.
–Rössman Konig fue detenido por desvalijar la casa del alquimista del Marqués. Varios testigos lo vieron saliendo del lugar esta noche porque la casa estaba muy bien vigilada, y logramos capturarlo cerca de la tienda de un conocido cambista local. Lo cazamos con varios artefactos mágicos que había intentado venderle sin éxito y lo encerramos en el calabozo, pero se enzarzó en una pelea con un maleante de poca monta que también teníamos dentro, así que tuvimos que llevarlo a una habitación segura mientras le preparábamos otro lugar de detención más apropiado. Entonces, alguien retiró uno de los pilares que levantaban el cuarto en el que estaba, y él aprovechó para escapar a caballo con un cómplice, dejando esta mula detrás.
–¿Un caballo marrón oscuro?
–Sí señor.
–Es un poco raro –dijo el alguacil frotándose la barbilla y arrastrando las palabras–. A Rössman se le persigue por trabajar como matarife, no por ladrón, y no es muy aficionado a la magia. No logro entender qué interés podía tener en la casa de un alquimista. Pero es una persona errática, puede habérsele ido aún más la cabeza. Ha hablado de un cambista, ¿cómo se llama?
–No lo sé, señor.
–Se llama Honsi Burbereq, señor –dijo el segundo oficial.
–Vaya, así que tienes lengua. Bien, pues os alegrará saber que esos dos son viejos amigos, así que lo más probable es que el cómplice sea él. Os mandaría a registrar su casa, pero como es el mejor lugar para empezar a investigar y no quiero que lo estropeéis, creo que seré yo el que se encargue. Vosotros aseguraos de que no salga de la ciudad y de que el cuartel no se termine de caer.
Y dicho eso, se subió de un salto a su caballo y se marchó por la misma calle por la que apenas una hora antes había huido el fugitivo.