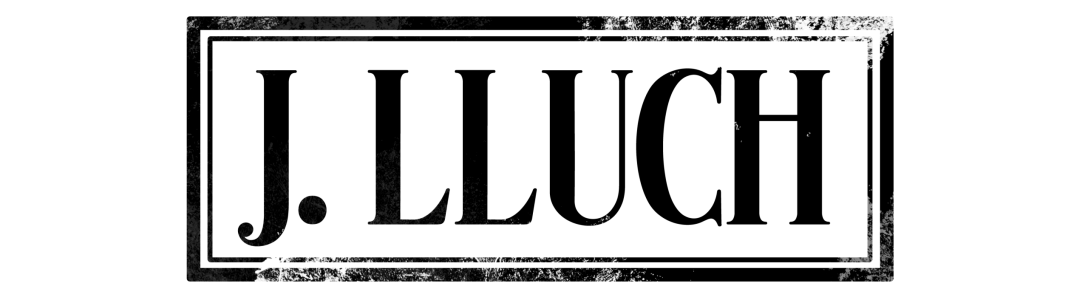Aunque tengo la suerte de haber visitado una parte respetable del mundo, no me considero un trotamundos y reconozco que ni siquiera soy demasiado aficionado a viajar. Sin embargo, tengo una larga lista de maravillas que desearía ver antes de morir, y aunque Córdoba no estaba en ella, siento que tras visitarla me he acercado un poco más a esa meta.
Siendo como soy europeo, no puedo decir que sea ajeno a las pequeñas joyas que ofrecen los cascos antiguos de nuestras ciudades, y aún así, nunca vi uno igual al cordobés, con calles tan estrechas, altas e irregulares que producen la impresión de estar recorriendo los pasillos de un solo y enorme complejo. Más que un barrio me dio la impresión de estar visitando un laberinto, repleto de vías muertas o que te devuelven a donde estuviste un instante atrás, y donde el camino más corto entre dos puntos nunca es una línea recta. Sus calles son como venas y las plazuelas los cien corazones a los que van a parar.
Descubrí una ciudad distinta a todas las que conocía. Siempre pensé en eso como un tópico propio de poetas o charlatanes, pero Córdoba tiene un carácter, un carácter indiscutiblemente humilde. No lo verás desde el aire, ni a pie de calle si no te fijas, pues oculta sus tesoros con distancias cortas. Cuando se recorren sus angostas calles, las magníficas fachadas quedan tan cerca unas de otras que son difíciles de admirar; todos sus edificios se visten del mismo blanco y naranja, pero ocultan patios forrados de las más brillantes flores o iglesias de un barroquismo difícil de comprender incluso para un católico como yo. Pero es su corazón, su verdadero corazón, lo más oculto de todo. No se deja anticipar, no hay una explanada que te prepare para lo que vas a encontrar. Desde la lejanía verás un edificio bajo, viejo, ajado por el tiempo y sin nada de especial. Sus paredes no destacan en la distancia, ni su silueta sobre el resto de la ciudad. Solo cuando te encuentras frente a frente con sus puertas lo puedes sospechar. El verdor de su patio es el anticipo de la paz que espera al cruzar el umbral: un bosque de arcos y columnas envuelto en suaves tinieblas que se disipan conforme te adentras en él, para de pronto, revelar una deslumbrante catedral, alta y brillante y tan repleta de detalles que cuesta creer que te halles en el mismo edificio. Una catedral dentro de una mezquita incrustada en el centro de una ciudad. Más grande que el Vaticano, más antigua que la Alhambra. Tan diferente a todo que es imposible de categorizar, algo especialmente desconcertante en estos tiempos que corren de eslóganes e ideas simples. Supongo que algo como eso no puede sino generar polémica entre cualquiera que desee asignarle una etiqueta. Pero es una batalla perdida, pues no depende de la actualidad lo que fue levantado para la eternidad.